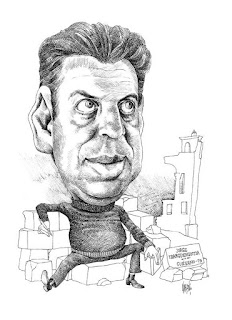Letras
en marcha (texto en
construcción)
No me gusta
escribir ni “de repente” ni “se me ocurre”, pero esta vez de repente se me
ocurrió. Acabé de desayunar en Los Girasoles, en la Plaza Tolsá de la Ciudad de
México y al escribir una entrada para mi muro de Facebook, leí algo que dijo el
escritor y exfutbolista Jorge Valdano sobre la muerte de Eduardo Galeano:
“cuando se fue me entró, como dice Sabina, una nostalgia por lo que nunca jamás
sucedió”.
Llegó a mi
mente una idea: hacer un texto, relato, historia… sobre los autores que leí
mientras ellos estaban vivos, y cuál fue mi reacción, pensamiento, situación, reflexión…
al saber que habían muerto.
Me di a la
tarea de buscar con la ayuda del señor Google, que es un detective efectivo y
solidario, y de la señorita Wikipedia, que tiene un memoria excepcional y que
dice todo lo que sabe, las fechas de fallecimiento de escritores, poetas,
ensayistas, cronistas, divulgadores, periodistas, que influyeron en mi
formación como lector esporádico o cotidiano. Esporádico porque de ellos leía
novelas o libros de cuentos, ensayos o poemas. Cotidiano, porque me acercaba a
sus columnas o artículos en los diarios o revistas para los que trabajaban.
Así es que la
experiencia fue rica en búsquedas. Primero en mi memoria para sacar del archivo
a esos personajes. Algunos estaban a flor de piel, pero otros hubo que
buscarlos en el recuerdo de largo plazo. Poco a poco fueron llegando, uno traía
a otro. Aunque estoy consciente, como en todo recuento, que más de uno puede
quedar fuera.
Jorge Ibargüengoitia murió trágicamente
el domingo 27 de noviembre de 1983, en el aeropuerto de Barajas (Madrid, España).
Asistía a un encuentro de escritores y el avión en el que viajaba se estrelló
al aterrizar. Junto con él murieron Manuel Scorza, escritor peruano de quien
había leído Redoble por Rancas y el
crítico uruguayo Ángel Rama, de quien leía las críticas que publicaba en el
suplemento Sábado del periódico Unomásuno.
En 1980 el
maestro Francisco Blanco, que impartía Teoría Social en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, nos recomendó leer (no como parte de la clase sino
lectura en vacaciones) Dos crímenes,
de Jorge Ibargüengoitia, Redoble por
Rancas, de Manuel Scorza y El
evangelio de Lucas Gavilán, de Vicente Leñero. Yo le hice caso y leí la del
primero. Fue una de las primeras novelas que recorrí con fruición y no sólo
eso: me abrió la puerta para interesarme por la obra periodística y literaria
de Ibargüengoitia. Después de esa novela leí Las muertas, Maten al León,
Los relámpagos de agosto, Estas ruinas que ves, Los pasos de López, De viaje en la América ignota,
La ley de Herodes, Sálvese quien pueda. Según mi memoria esos libros los leí antes de la
muerte de JI, pero puedo estar equivocado y alguno de ellos pude haberlo leído
después.
Cuando el 28
de noviembre de 1983, en su noticiero nocturno, Jacobo Zabludovsky informó que
algunos escritores latinoamericanos que se dirigían al Encuentro
Hispanoamericano de Cultura en Madrid habían perecido en un accidente aéreo,
mencionó en primer lugar a Jorge Ibargüengoitia. Entonces me invadió una nube
de tristeza porque seguramente muchas otras historias nos pudo haber regalado
su pluma creativa, antisolemne, sorprendente, humorística.
Tiempo
después fueron publicadas las recopilaciones de sus artículos que aparecieron
semanalmente en el Excélsior (entre
1968 y 1976) y, luego mensualmente, en la revista Vuelta (de 1976 a 1983): Autopsias
rápidas, Instrucciones para vivir en
México, La casa de usted y otros
viajes, Misterios de la vida diaria,
Ideas en venta y ¿Olvida usted su equipaje? De igual manera, se publicó una
recopilación de su faceta como dramaturgo.
A pesar de
los años transcurridos desde su muerte, Ibargüengoitia sigue siendo frecuentado
por sus viejos lectores, como este amanuense, y descubierto por jóvenes que se
acercan por primera vez a sus novelas, sus obras de teatro o sus artículos.
- - - - -
Del libro Autopsias rápidas (México, Ed. Vuelta,
1988. pp. 225-227) retomamos este artículo que guarda secretos sobre el destino
fatal de su autor.
El
fuego y la sangre fría
Uno de los
documentos fundamentales en mi desarrollo emocional fue el horóscopo que
calculó hace cuarenta años un compañero de oficina de mi tía Emma, que era
astrólogo en sus ratos de ocio. Después de hacer los cálculos escribió los
resultados minuciosamente, a renglón seguido en un papel oficial. Por ser yo
acuario nacido en domingo, a las doce del día en tal y tal fecha —decía la única parte que se me
quedó grabada— estaba destinado a tener problemas con el agua y el
fuego.
Aparte de que
durante años viví obsesionado con el peligro que corría ante esos elementos, el
horóscopo en sí pereció víctima de uno de ellos —en el calentador de agua— pero a mí todavía no se me olvida
la predicción y de vez en cuando me pregunto si no estoy destinado a acabar mis
días en una Coconut Grove del futuro
[Coconut Grove: salón de baile donde
murieron achicharradas cientos de parejas que bailaban alegremente big apple].
Mis experiencias con el agua no
han sido hasta la fecha atroces. En realidad, las peores no han sido por
abundancia sino por carencia. A este respecto puede consultarse mi bibliografía
sobre plomeros.
En cambio, el fuego, son llegar
a ser catastrófico —estoy tocando madera—, ha sido un tema recurrente.
El primer incendio que hubo en
mi casa ocurrió unos cuantos meses después de confeccionado el horóscopo. Yo era
un niño de ocho años que estaba jugando con sus soldaditos, cuando de repente
el chofer de la casa de junto empezó a golpear la ventada como si quisiera
romperla. Cuando abrimos para reclamarle nos anunció que nuestra casa se estaba
incendiando. Debo advertir que la incredulidad ante el incendio es un tema
persistente en mi vida como el incendio mismo. Mientras mi tía Emma, que estaba
a punto de irse a misa con sombrero y guantes, iba a investigar si era cierto
que había incendio, mi abuela se puso a rezar una oración especial para el caso
y yo fui a pararme afuera de la puerta del baño, donde mi madre estaba tomando
uno de tina.
—Mamá, se está quemando la casa.
Su respuesta todavía me asombra,
por la lógica.
—Bueno, pues que llamen a los
bomberos.
En ese momento mi tía Emma entró
triunfal por el pasillo con los guantes carbonizados y una estela de criadas
admiradas. Ella sola había arrancado cortinas en llamas y brincado sobre ellas.
Cuando el chofer que había dado la alarma preguntó cómo nos había ido de incendio,
ella contestó, entre el humo, que no había pasado nada.
Otro momento culminante ocurrió
diez años después, la primera vez que estuve en Francia. Íbamos repleto de niños
franceses vestidos de boy scouts, cuando notamos que la gente que estaba en las
tabernas que había a orillas de la carretera se nos quedaba mirando como si
tuviéramos animales en la cara. Era que el camión se estaba incendiando. Cuando
las llamas empezaron a lamer el parabrisas, el chofer detuvo el vehículo y
gritó en francés alque que debe haber sido “sálvese quien pueda”. Las escenas
que siguieron fueron completamente ridículas. Los niños se dieron trompadas para
llegar antes a la puerta, los maestro-scouts perdieron la serenidad y brincaron
por las ventanas, hubo dos descalabrados, etc. Cuando el chofer logró apagar el
fuego con el extintor, arriba del camión sólo quedamos dos, otro mexicano y yo,
que no habíamos logrado ponernos de acuerdo en si sería mejor bajarse cada
quien con su mochila o bajarse uno primero y el otro quedarse arriba para pasar
las mochilas por la ventana. Gracias a que el incendio se apagó, quedamos como
héroes, después de portarnos como idiotas.
El último incendio del que hay
que informar hasta el momento —y sigo tocando madera— empezó como celebración
de aniversario de bodas. Íbamos a cenar camarones a la borgoñona. Pusimos a
calentar sobre la estufa un sartén de cobre lleno de aceite y nos fuimos a la
sala a platicar. Nos dimos cuenta de que algo raro estaba pasando cuando
empezaron a vibrar las vidrieras. Cuando entramaos a la cocina el sartén se
había convertido en una lámpara de Aladino a lo bestia, el yeso del techo
empezó a caerse en pedazos, las cortinas de cabeza de indio y cochambre ardían
como yesca. Otra vez la serenidad se apoderó de mí. Me quedé en el incendio
hasta que de un soplo como de Eolo apagué la última llama. Mi mujer dice que me
porté como Steve McQueen.
José Antonio
Galván Pastrana
Alcaldía Gustavo A. Madero
27 de noviembre de 2018
#LaLecturaNosHaceLibresyFelices